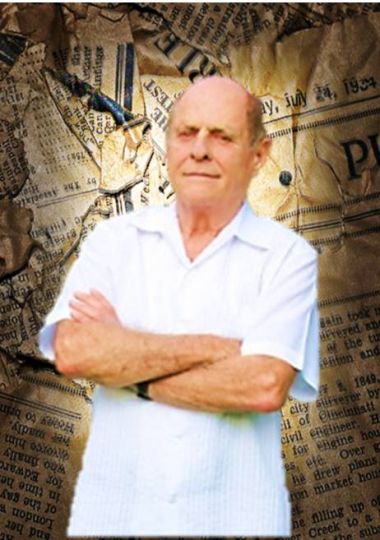
La Jornada
La verdad creíble aquel martes 11 de septiembre de 1973 salía, desde Santiago de Chile hacia todo el planeta, de la pluma de un reportero mexicano. Manuel Mejido se había convertido en los ojos de la humanidad. El mundo fue mío 15 días.
Vestido con pants negros, tira de los recuerdos. Habla de los presidentes, asegura que Echeverría se equivocó, que Porfirio Muñoz Ledo debió haber sido mandatario; las cosas, asegura, serían diferentes.
De Andrés Manuel López Obrador recuerda cuando andaba de argüendero. Todos lo criticaban, no creían lo que iba a armar. Yo olía que por ahí venía el cambio, que era algo importante, y mientras los otros lo repudiaban, yo le daba el micrófono. Nunca lo conocí, las entrevistas para mi programa de radio siempre fueron por teléfono.
A los 86 años, la sola mención al quehacer periodístico le inyecta un brillo travieso en los ojos. Tal vez el mismo con el que llegó hasta el despacho ubicado en el 456 de Paseo de la Reforma en busca de quien le habían dicho era el mejor reportero de México: Carlos Denegri.
Falsas, las chingaderas que se dicen de Denegri
Después de hacer antesala un rato, Mejido, entonces cronista de toros para el semanario Claridades, se sentó frente a Denegri, quien con ademán de asombro y rechazo le preguntó al saber que el encuentro no tenía como finalidad una entrevista: ¿y entonces, qué quiere usted?
Mejido vive el relato, habla de su costumbre de tomar café en un lugar llamado Tíbet-Hamz ubicado en la avenida Juárez, de su trayecto hasta el despacho de Denegri, de cómo le sorprendió mirar al influyente columnista flanqueado por una bandera mexicana a la izquierda y por un cuadro de la virgen de Guadalupe a la derecha: “sentí que estaba frente a un patriotero, pero no, caí justo con el mejor.
“Me informaron que usted es el mejor periodista de México, y quiero que sea mi maestro. ‘¡Ah, Dio! ¡Ah Dio!’, me contestó y me pidió que regresara al siguiente día a las seis de la tarde. Durante tres días me presenté a la hora ordenada, hasta que me recibió a eso de las nueve de la noche y me dijo que salíamos al día siguiente a las siete de la mañana a Ciudad Juárez”.
Desde entonces no me le separaba en ningún momento, confiesa Mejido en su libro Con la máquina al hombro. Durante cinco años recorrí toda la República Mexicana y más de medio mundo, acompañándolo, expresa en entrevista. Tal vez nadie lo conoció como él.
–Todo lo que se ha escrito de Denegri en fechas recientes, ¿Qué?
–Es totalmente falso.
–¿Así, de plano?
–Es una novela que se permite todo tipo de chingaderas, no una biografía, no como México Amargo –libro en el que Mejido describe, en 1987, la situación de pobreza de los pueblos en México–. No sé quién es el que escribe.
–En el libro se dice que Denegri era agente de la CIA. ¿usted sabía?
–Nunca. A mí no se atrevió a informármelo. Yo soy hijo de migrantes, y se nos enseña a amar mucho a nuestro país, y no se ama a un país traicionándolo. Nunca me di cuenta de que Denegri hubiera hecho esas cosas; al contrario, siempre pregonaba su mexicanismo y decía que había nacido en Texcoco, pero en realidad nació en Argentina”.
Reconoce que se hizo reportero con Denegri, pero advierte que frente a la noticia poco se recuerda a los maestros. Arrebata a la memoria aquel Chile de 1973 cuando el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende lo agarró desayunando con quien era embajador de México en el país sudamericano, Gonzalo Martínez Corbalá, en un restaurante del hotel Carrera, cercano a La Moneda, donde se alojó poco antes del suceso del que informó al mundo.
“Llegué en el mismo avión que Hortensia Bussi, esposa del presidente Allende. El horror de la dictadura se olía en las calles. Las tiendas, las panaderías, todo estaba cerrado. Los caminos, bloqueados, los habían sembrados de miguelitos, unos artefactos de acero retorcido que servían para ponchar llantas. Los militares mandaban. Donde no hay pan, hay balas”, explicó Mejido.
“Yo estaba allí a propósito de un congreso sobre alimentos que organizaba la ONU, y la mañana de la inauguración, mientras desayunábamos en el Carrera, donde sólo había Tollo y Congrio –pescados del mar chileno–, el director de radiodifusión de Nicaragua que estaba presente con el mismo fin que yo, gritó: cayó Allende. Salí de inmediato, con mi esposa, quien me acompañaba, a pedir un taxi que me llevara a la sede presidencial, pero era imposible, los taxistas estaban en huelga.
“De pronto se acercó un caballero, un señor bajito muy bien vestido. Me dijo: ‘¿usted busca un taxi? No soy taxista, pero la necesidad me ha empujado a hacer esto’. ‘A La Moneda’, le pedí. Me advirtió que había retenes, pero aseguró que nada nos pasaría. El hombre se llamaba Luis. Él me decía don Manuel, y yo, don Luis. Apareció el primer retén. Bajó del auto, habló con los soldados y pasamos. Más adelante, otro retén, se vuelve a bajar, regresa y pasamos. Ya cerca, el tercero, y lo mismo. ‘Oiga, usted es más que taxista, ¿me esta secuestrando?, o ¿de qué se trata?’ Volvió a decirme que la necesidad lo obligaba a hacer ese trabajo pero que él era coronel del Estado Mayor y me dejó en La Moneda.
Con la información obtenida me fui a la embajada y me metí a la oficina del cónsul Mendoza para usar el télex –o teletipo, artefacto que en aquellos años funcionaba como transmisor de textos, algo así como un iPad, pero con cables–. No funcionaba. Me tiré en el suelo a la espera de que entrara en operaciones, pero no sucedió.
–Gonzalo –dije al embajador–, ¿qué hago para enviar información?
–Pues nada –respondió–. Están bloqueadas las comunicaciones. Lo primero que hacen los golpistas es desconectar a su país del mundo, ya aislaron a Chile. Van a masacrar.
“Salí en busca de la forma de transmitir a México, pero fue imposible. Los milicos estaban llevando a la gente a los sótanos de la ciudad. Regresé a la embajada y hablé con el coronel Manuel Díaz Escobar, agregado militar que había entrenado a los Halcones del 71 y era pieza clave en la matanza de 1968.
Le pedí que hablara con los militares, pero tampoco logré nada. Me regresé al despacho de Mendoza. Después de un rato una luz empezó a parpadear en el télex. Le pregunté a la secretaria qué sucedía, si ya estaba conectado, pero no, me respondió que no. Volví al suelo. Poco después algo empezó a sonar, me levanté y fui a ver. Era un teléfono chiquito, y contesté. Una voz me explicó que hablaban de una agencia de noticias argentina. Pregunté en dónde se ubicaban, y la voz me respondió que en Mendoza, al norte de ese país. Me identifiqué, le dije que era Mejido, reportero de Excélsior de México que tenía 40 cuartillas de lo sucedido y las quería trasmitir a mi periódico.
“Para que no hubiera problema pedí que antes de cualquier cosa, hablara con Manuel Becerra Acosta. La agencia argentina serviría de enlace, y le aseguré que podían pedir lo que quisieran al periódico. Colgamos, minutos después volvió a sonar el teléfono, me dijeron que ya habían contactado y que la información llegaría a Excélsior y a otros diarios. Les pedí una prueba de que había hablado con Becerra, que le preguntaran en qué lugar se había casado por segunda vez –tenía miedo que la información sólo se quedara en la agencia–, contestaron rápido: en tu casa. Pedí dos secretarias de planta para que recibieran información en cualquier momento y, entonces, empecé a dictar.
Excélsior, irrepetible, sentencia y asegura que Scherer no lo supo manejar por sus pleitos. Se puede criticar al gobierno, pero no te puedes pelear con él, y eso le pasó a Julio. Él daba la cara, pero quien hacía el trabajo era Manuel Becerra
–Y ¿entonces?, ¿cómo era la relación del periodismo con el poder?
–Era de amistad y de chantaje, am-bas para obtener. Eran las dos vertientes. Yo preferí no coludirme con los hombres de poder, son lo peor, se sirven del periodismo y luego nos dan una patada, por eso duré tanto.