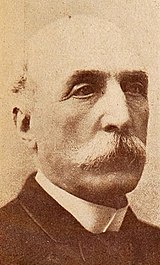
Ariel Dorfman
Proceso).–
Es extrañamente apropiado y tal vez irónico que Chile vaya a celebrar este año –a pesar de una pandemia que está cuestionando drásticamente todos los paradigmas anteriores de comportamiento y relaciones humanas– el centenario de la muerte de Alberto Blest Gana (1830-1920), el novelista chileno más prominente del siglo XIX, un escritor sumamente tradicional y moralizador.
De hecho, entendió su obra como una “alta misión” que “lleva la civilización hasta las clases menos cultas de la sociedad”, a la vez que denuncia “vicios” y enseña al público “ventajosas lecciones… en la defensa de sanos principios”. Es aún más paradójico que 100 años después de que Blest Gana falleciera, los mitos fundacionales de la nación que ayudó a imaginar y definir han sido destrozados por un vasto movimiento social liderado por jóvenes criados ni más ni menos que en las obras de este mismo autor.
Al igual que esos jóvenes que hasta hace poco copaban las calles de Chile, leí Martín Rivas, la novela más famosa y popular de Blest Gana, en una escuela secundaria de Santiago, aunque eso fue a finales de la década más plácida de los cincuenta. Confieso que desconfié inmediatamente del protagonista homónimo, que, nacido en una empobrecida familia provinciana de clase media, se eleva socialmente en forma triunfal, venciendo todo tipo de adversidades hasta agenciarse el amor de la altiva, aunque brillante y sensible, hija de su aristocrático patrón en la ciudad capital. Me pareció demasiado noble, demasiado trabajador y serio, demasiado tediosamente inocente, a diferencia de su amigo romántico, Rafael San Luis, atractivamente rebelde y algo satánico. Me molestaba que el narrador condenara a morir a San Luis, castigándolo por romper las reglas de la existencia conformista y la monogamia sexual, mientras que a ese Martín excesivamente virtuoso y ligeramente liberal se lo recompensaba con la jovencita y su fortuna familiar.
Puede que mi desazón se debiera a que en ese momento, leyendo a Balzac y Stendhal, estaba sediento de un Rastignac o un Julien Sorel que abriera a destajo el corsé de las jerarquías sociales. También hubiera querido que el melodramático y a menudo prosaico Blest Gana se interesara por sondear la complejidad psicológica de sus personajes, como lo hicieron los novelistas franceses e ingleses que eran sus modelos preferidos.
Pero la suspicacia que me producía Martín tenía raíces más profundas que una aversión literaria. Ya a la edad de 16 años estaba dedicado a criticar la sociedad que encarnaba el protagonista ejemplar de Blest Gana. Veía el futuro de Chile (y de la humanidad), no en el modelo falsamente meritocrático representado por trepadores como Martín, sino forjado por la lucha de millones de personas desposeídas en aras de un mundo más justo, trabajadores que –vaya sorpresa– nunca hacen una aparición en la novela que celebra el auge de Martín y su incorporación a la burguesía dominante de su época.
Mi sueño para Chile prevalecería durante los tres años (1970-73) de la presidencia de Salvador Allende, un socialista cuya revolución pacífica terminó en la brutal asonada militar del general Augusto Pinochet. Su dictadura convirtió al país en un laboratorio para el neoliberalismo importado de la Escuela de Chicago, un modelo de desarrollo y privatización y explotación extrema, inspirado por las ideas de Milton Friedman, que ha gobernado a la sociedad chilena (y gran parte del mundo) desde entonces, conservándose en Chile incluso después de que se restaurara la democracia en 1990. Ahora, 30 años más tarde, es una de las naciones más desiguales del mundo, con una desmedida brecha entre los súper ricos y el resto de la población.
Es en contra de ese modelo que el pueblo chileno se rebeló a partir de octubre del año pasado, demandando un sistema social que funcionara para la mayoría de los ciudadanos y no para unos pocos privilegiados. Para que se garantizaran esos cambios estructurales, los activistas exigieron también una nueva Constitución que fuera discutida y avalada por el propio pueblo, la primera vez que eso sucedería en 210 años de vida independiente. Si bien la inesperada erupción de la pandemia de covid-19 significó la postergación hasta finales de octubre del plebiscito con que se iba a dar inicio al proceso constituyente, esta misma plaga también ha hecho ver con más ferocidad que antes la necesidad de reformas al confirmar las múltiples maneras en que la injusticia abismal del sistema social y económico vigente castiga a los más vulnerables.
Me parece seguro que, de resucitar hoy, el atento, recto y austero Martín Rivas del siglo XIX lamentaría la codicia y los excesos de los Chicagoboys. Después de todo, las ideas y acciones progresistas de Martín lo enfrentaron con las autoridades conservadoras de su época. Pero igualmente no cabe duda de que la actual revuelta chilena encarna un repudio generalizado de la visión laissez-faire del mundo y del capitalismo que anima al héroe de Blest Gana. A los jóvenes chilenos se les había prometido que si se comportaban como el buenito y bonito Martín Rivas, les lloverían beneficios de toda índole. En vez de ello, sufren una educación discriminatoria y desfinanciada; sus familias reciben una pésima atención médica; sus padres se encuentran horrendamente endeudados, ganando salarios del Tercer Mundo para pagar bienes de consumo con precios del Primer Mundo; y sus abuelos viven miserablemente con planes de pensiones que fueron privatizados por la dictadura. No extraña entonces que la corrupción y el lujo ostentoso de la élite gobernante los enfurezca.
Fue interesante y revelador, por ende, durante una prolongada visita a Chile, releer la novela de Blest Gana en el contexto de la rebelión de los jóvenes chilenos. A ellos, como a sus mayores, se les habían inculcado en el colegio, por medio de ese libro y otros, los arquetipos paternalistas que personificaba Martín Rivas, la certeza de que el éxito se obtiene a través de la competencia y el logro individual.
Por supuesto, esta visión de la identidad chilena –emblemática de los ideales a los que se suponía que mis compatriotas aspirarían personal y colectivamente– fue refutada y contestada tanto en la sociedad chilena como en nuestra literatura. Además de las interminables luchas por justicia social de trabajadores, mineros, campesinos e intelectuales que culminarían en la victoria de Allende, los principales novelistas, poetas y dramaturgos durante los 100 años transcurridos desde la muerte de Blest Gana han canalizado su energía creativa en un proyecto alternativo: tejer una versión diferente de lo que Chile era y debería ser, expresada vibrantemente en proezas lingüísticas que desmienten los dogmas reinantes de la historia consagrada. La poesía de Neruda, tanto en sus fases épicas como surrealistas, y las exploraciones místicas y encubiertamente lesbianas de Gabriela Mistral, los dos Premios Nobel de Chile, son sólo los ejemplos más insignes. A esto se puede agregar una serie de novelas de corte social-realista dedicadas a la clase obrera (Volodia Teitelboim, Francisco Coloane, Nicomedes Guzmán); los anhelos narrativos eróticos de María Luisa Bombal y Pía Barros; los “Anti-Poemas” punzantes y cínicos de Nicanor Parra y la disección fantasmagórica que hace José Donoso de una aristocracia decadente; las evocaciones de un Chile desamparado de Jorge Edwards y Poli Délano; el espíritu de desenfado y libertad que canta la ficción de Antonio Skármeta y Alejandro Zambra; el rastreo de vidas marginales en las novelas de Manuel Rojas y Diamela Eltit; los poemas de amor alucinantes de Raúl Zurita a un paisaje agónico y redentor y los versos que desmantelan un pasado inédito en los versos de Tomás Harris; y las incisivas obras teatrales de Jorge Díaz, Isidora Aguirre y Egon Wolf. Estas y tantas incursiones literarias adicionales dieron expresión a un país oscuro y recóndito que rechazaba que el camino hacia la libertad humana y el progreso dependiera de imitar las pautas convencionales de un Martín Rivas y aún menos empleando el tipo de lenguaje tan acomodaticio con el que su autor transmitió su ascenso victorioso.
De todos estos autores, sin embargo, el que mejor ejemplifica un repudio feroz e inflexible a la visión de Blest Gana y el destino burgués de Chile es Carlos Droguett (1912-1996). Es improbable que los jóvenes que han invadido las calles chilenas durante los últimos meses clamando por justicia hayan leído a Droguett, pero si lo hicieran encontrarían en este novelista un padrino secreto, un escritor que predijo la ira de los manifestantes más militantes y sus tácticas, a menudo violentas, para resistir un orden social infecto y conformista.
Situándose persistentemente, y a conciencia, fuera de las principales corrientes literarias del país (aún las más rebeldes), la obra excepcional de Droguett solo fue canonizada en 1970, exactamente cinco décadas después de la muerte de Blest Gana y el mismo año de la elección de Allende, cuando el vitriólico autor recibió el Premio Nacional de Literatura. Su novela más notoria sigue siendo Eloy (1960), una visceral y tierna recreación de la mente de un bandido sanguinario durante sus últimas horas de vida mientras intenta escapar de un implacable cerco policial. Eloy –basado en un personaje histórico real– refleja la fascinación de Droguett por los sectores lumpen y marginales de la sociedad, a los que identifica con Jesús (en otra novela llega incluso a resucitar a Cristo en el cuerpo de un asesino en serie). Más relevante, sin embargo, para entender el estallido social que ha cambiado a Chile en estos siete meses es otra obra, Patas de perro (1965), que considero su obra maestra.
En esa novela, el protagonista, Bobi, debido a que nació con las extremidades de un perro en vez de piernas humanas, sufre abuso, discriminación y persecución por parte de las mismas instituciones del país, iglesia, gobierno, fuerzas armadas, partidos políticos, empresarios, sistema educativo, que los activistas de hoy denuncian como sus opresores. Negándose a someterse a los moldes en que la sociedad trata de encajarlo (rehúsa exhibirse, unirse a un circo, comercializar su divergencia de la norma, y huye del manicomio donde se planea su mutilación y asesinato), Bobi materializa todo lo que el Chile oficial ha querido suprimir. Droguett sugiere que Bobi está solo ahora, pero que vendrá un día en que su ejemplo será profético, cuando muchos otros van a luchar por el derecho a ser discrepantes y rebeldes, el día en que serán miles los que están, como Bobi, dispuestos a martirizarse si no se acepta su radical diferenciación.
Ese día ya llegó. Al releer Patas de perro, también durante mi reciente estadía en Chile, era muy consciente de que cerca de donde serenamente volvía a devorar esa novela de Droguett, miles de impensados emuladores de Bobi estaban vociferando su protesta, exigiendo que sus voces transgresoras y extrañas fueran apreciadas y reconocidas, que se les acordara legitimidad y respeto a sus deseos indomables. La furia de Droguett, que él expresó en un flujo primigenio y febril de palabras y metáforas, anticipa misteriosamente la ira callejera y cotidiana que ha ido consumiendo en los últimos tiempos a la juventud chilena.
Esta acusación lírica y sangrienta de Droguett contra la sociedad chilena se encuentra tan alejada del realismo mundano y tradicional de Blest Gana que parecería imposible un diálogo entre estas dos posiciones contrastantes y extremas sobre la identidad chilena.
Se me ocurre, sin embargo, que para remediar los problemas que Chile enfrenta en este momento de estallidos y pestilencia hace falta recurrir tanto a Martín Rivas como a Bobi. No se vislumbra, por cierto, una solución a los conflictos que nos aquejan haciendo caso omiso de la energía explosiva de los discípulos juveniles y remotos del niño con patas de perro. Sin su empecinado cuestionamiento de la realidad establecida y las normas sociales son inconcebibles los cambios significativos que el país reclama. Pero esa insurrección anárquica contra todas las formas de autoridad, justamente por carecer de líderes, no ha sabido proporcionar un plan que, en términos políticos concretos, podría llevar a esas transformaciones de fondo. Para que eso suceda, hace falta algo así como un encuentro entre la visión de Blest Gana y la de Droguett, la búsqueda de puntos en común. Es evidente que cualquier respuesta duradera a los desafíos planteados por las protestas debe contar con los seguidores del decente, honorable, trabajador y generoso Martín Rivas –y muchos de ellos, tanto en la clase media como entre los desaventajados, siguen anhelando con fervor aquella movilidad social ascendente. Los mejores entre la élite que ha gobernado Chile son conscientes de que el país no puede aspirar a la paz social sin alcanzar algún consenso básico con los avatares múltiples, apasionados y contemporáneos de Bobi, sin fraguar con ellos una estrategia para que los bandos discordantes que disputan la hegemonía convengan una fórmula de coexistencia, por precaria e improvisada que sea.
Hasta hace poco, no estaba seguro si tal acuerdo era siquiera factible, en vista del abismo que separaba a estos actores sociales y sus agendas antagónicas. La misma pandemia que asedia al resto del planeta y amenaza a Chile me ha llevado, sin embargo, a creer que algún tipo de pacto social no sólo es inexcusable y urgente, sino que es también práctico y viable. Una catástrofe de dimensiones tan épicas requerirá tanto del dinamismo y la solidaridad mostrados por los jóvenes en las calles como de la compasión y eficiencia de aquellas personas con poder que se definirían, si se les preguntara, como descendientes lejanos de Martín Rivas. Si realmente invocan los principios más valiosos de ese personaje –su constancia, su lealtad, su fiabilidad–, pueden probarlo utilizando este momento de crisis para aprender acerca de la inmensa nación sumergida que han ignorado. Pueden hacer lo que Martín nunca hizo: reconocer la existencia permanente de ese otro Chile, el que Allende alguna vez encauzó y al que acompañaron innumerables voces que siguen exigiendo hoy una sociedad fundada en la certeza de que la necesidad de muchos importa más que los beneficios de unos pocos.
Para que eso suceda, suficientes chilenos con intereses contrapuestos tendrían que darse cuenta de que el mero hecho de sobrevivir a los estragos del virus no tendrá sentido a largo plazo si no se abordan simultáneamente las causas que originan la injusticia y desigualdad actuales, y con más razón ahora que el covid-19 ha revelado descarnadamente cómo los ricos y poderosos tienen a su disposición recursos para sanar y sobrevivir de los que carecen los sectores desfavorecidos de la población.
No será fácil. El autoritarismo al que recurre casi automáticamente gran parte de la derecha recalcitrante y pinochetista que sustenta al gobierno de Sebastián Piñera la predispone a utilizar esta terrible enfermedad como un pretexto para posponer reformas ineludibles, además de aplazar la discusión democrática que debería llevar a una nueva Constitución que sea representativa de la gran mayoría del pueblo. En medio de una pandemia que demanda una férrea unidad nacional para derrotar la peste, ¿encontrará esa gran mayoría formas de seguir presionando tenazmente por un mundo mejor a la vez que mantenga, como lo aconsejaría Martín Rivas, suficiente autocontrol y tolerancia como para asegurar que Chile enfrente esta plaga y tantos otros males?
Sería una maravilla digna de las mejores novelas si esta doble crisis –de política y de salubridad– terminara creando las condiciones para un matrimonio o por lo menos un romance trabajoso entre Martín Rivas, con sus sueños burgueses moderados, y Bobi, con sus implacables patas de perro, un experimento digno de imaginar, una nueva forma de soñar nuestra identidad, tanto en la literatura como en la realidad, y no sólo en Chile, sino más allá de sus fronteras lejanas.
*Los últimos libros de Ariel Dorfman son la novela Allegro y el ensayo Chile: Juventud rebelde.