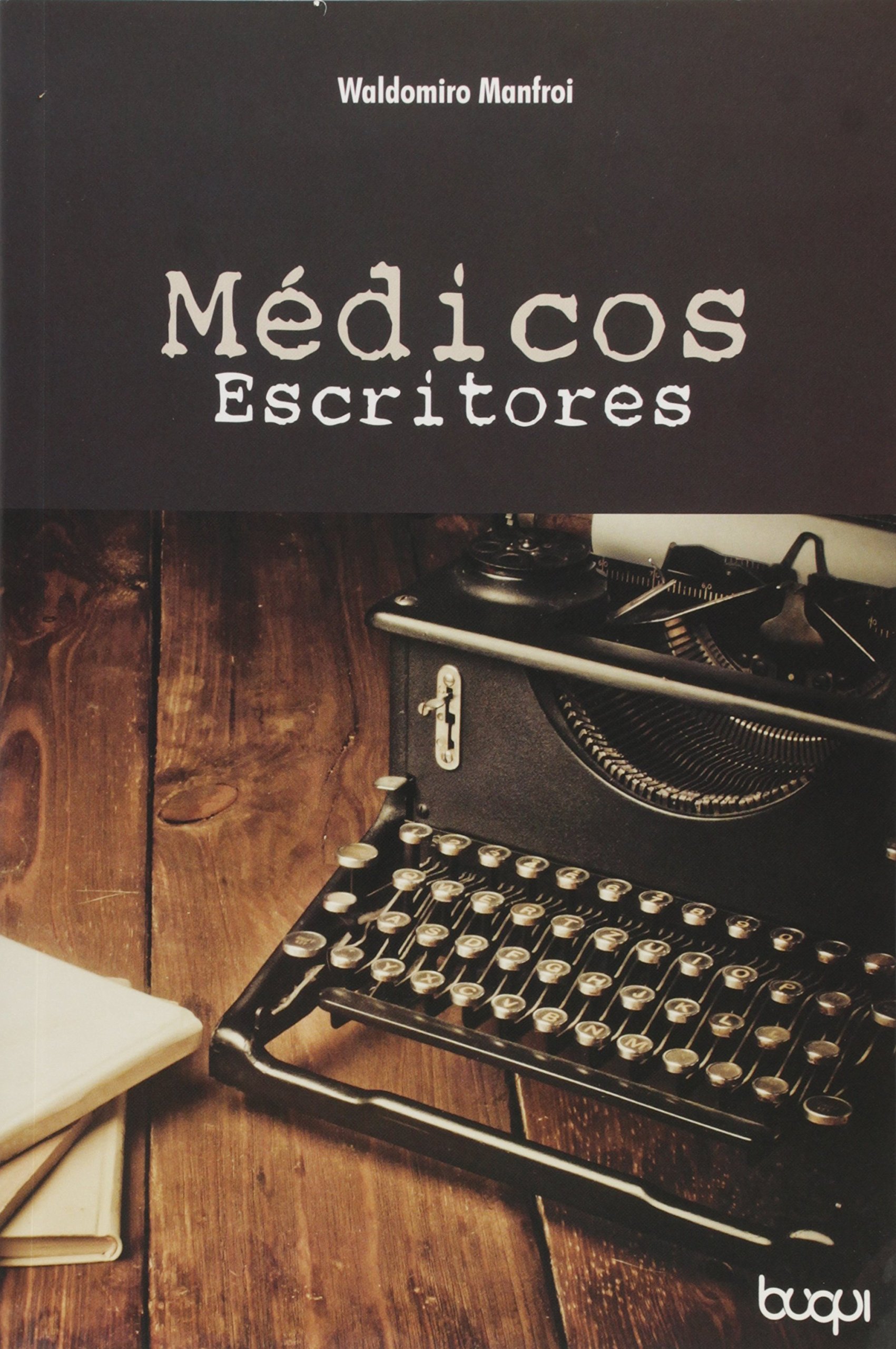
José Angel Leyva
La Jornada Semanal
Un largo y acucioso recorrido por las obras literarias escritas por médicos, en los que relumbran nombres mayores como Kobo Abe y Mijaíl Bulgákov, pero también Maimónides, François Rabelais, Chéjov, Friedrich Schiller, Arthur Schnitzler, Mariano Azuela, André Breton, Paul Celan y Bertolt Brecht, entre muchos otros, lo que por lo menos pone en evidencia la profunda vocación humanista de ambas actividades.
Viaje alrededor de mi cráneo, del húngaro Frigyes Karinthy, causó tal impresión en el quinceañero Oliver Sacks que éste decidió ser neurólogo, pero ignoraba que también sería, además de un brillante investigador de las neurociencias, un escritor de aventuras médicas y botánicas, sin duda uno de los más profundos y originales. Karinthy fue uno de los más famosos columnistas de su época, pero en 1936 le fue diagnosticado un tumor cerebral. Tuvo que viajar a Suecia, donde se encontraba el neurocirujano, de origen húngaro, capaz de intervenirlo. Su libro es un testimonio novelado de la experiencia hospitalaria y de su relación con la ciencia médica desde la perspectiva del enfermo. La inmersión neurológica no carece de humor y perspicacia, de intención estética. Karinthy moriría poco tiempo después de publicar su libro.
La pregunta surge entonces: ¿cuántos médicos han abandonado sus carreras para dedicarse a la literatura o han compartido su tiempo entre el quehacer curativo y la pasión por las letras; cuántos ni siquiera concluyeron sus estudios médicos para ir tras las musas? La narrativa histórica de la medicina es en sí misma una novela, y la experiencia cotidiana con el dolor y la muerte, con la enfermedad y la esperanza es parte de un imaginario que suele despegarse de la realidad, como una costra que ya no duele en sí, pero representa la experiencia en carne viva. Cuando realizaba mi servicio social en el Hospital Psiquiátrico Bernardino Álvarez, un amigo puso en mis manos, durante unas breves vacaciones, La mujer de la arena, de Kobo Abe. Si Palinuro de México hizo trastabillar mi voluntad y encendió mi delirio estético, La mujer de arena descargó sin piedad sus fuertes dosis de ponzoña, y no hablo de la poesía, que ya era un remedio tóxico desde mi adolescencia. No sería sino muchísimos años después, en 2016, cuando me enteraría en una librería de viejo de Marsella, en el prólogo de la Cita secreta, que mi admirado Abe no sólo fue médico sino también psiquiatra. Intuía que el autor de La mujer de la arena tenía algo que ver con la biología o la misma entomología, pero no con la medicina. La lectura de Cita secreta no dejaba lugar a dudas: un loco o un psiquiatra, o ambos, estaban detrás de esa escritura.
Algo similar me sucedió con Mijail Bulgákov y su Corazón de perro. Nos encontramos ante un mundo que se antoja surrealista, fantástico, kafkiano por cuanto de absurdo en apariencia contiene. En el fondo, y quizás no tanto, esas situaciones caprichosas y rocambolescas son un reflejo de las realidades que les toca vivir a ambos autores.
El ruso, de origen ucraniano, había ejercido
su profesión en aldeas perdidas durante los años primeros de la Revolución de Octubre y participa como médico en guerras y conflictos derivados de esta gran experiencia histórica. Resultado de esas vivencias es su novela corta o cuento largo Diario de un joven médico, publicada también con el título de Morfina. Decide entonces mudarse a Moscú y dedicarse con éxito a la literatura. Es celebrado como dramaturgo hasta por el mismo Stalin, mas, para su mala fortuna, el dictador no se siente cómodo con La huida y le sugiere al autor, por interpósitas personas, que realice algunos cambios a la obra; empero, fiel a su privilegio autoral, el literato se niega a acatar la voluntad del supremo líder soviético. A partir de ese momento, y como consecuencia de ello, Bulgákov sufre la marginación y la pobreza. Claro, muchos pensarán, como diría un policía de tránsito mexicano, pero qué necesidad de sufrimiento si bastaba con “aplicar bien su criterio”. Tanto Corazón de perro como el El maestro y Margarita demorarían decenios antes de ver la luz formalmente en una editorial, pero serían dos obras replicadas de manera clandestina por miles o millones de lectores. Ambas novelas contienen una fuerte dosis de humor y parodian la supuesta metamorfosis social y la creación del hombre nuevo.
Bulgákov y Kobo Abe con (y sin) Galeno
El individualismo feroz que se cierne sobre la sociedad japonesa de la postguerra, el conflicto entre modernidad y tradición que tan bien retratan Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata y Yukio Mishima, se despoja sin tapujos en la obra de Kobo Abe. El elogio de lo sombrío de Tanisaki adquiere en el autor de Cita secreta y La mujer de la arena un aire de pesadilla y de sarcasmo. Kafka, es cierto, inspira las coordenadas por donde caminan los personajes del japonés pero, como en el ruso, es la propia realidad circundante la que dicta ese universo diegético, imaginario. El determinismo psicológico impone las situaciones de sus personajes y los conduce
por laberintos ajenos a una lógica ciudadana, al albedrío. Un “orden superior” o uno fisiológico, quizá un atavismo animal, vence a la espiritualidad. “El sufrimiento y la cautividad residen en el
hecho de que no se puede, en ningún momento, evadirse de sí mismo”, escribe Kobo Abe.
Bulgákov y Kobo pertenecen a esa extensa nómina de monstruos literarios que emergieron de las filas de Galeno. A sus nombres se suman otros de gran calado como Maimónides, François Rabelais, Chéjov, William Carlos Williams, Friedrich Schiller, Arthur Schnitzler, Gottfried Benn, Mariano Azuela, Pío Baroja, sin contar a los poetas, que son legión. André Breton, como su colega Louis Aragón, no se licenciaron, tampoco lo hicieron Paul Celan y Bertolt Brecht, pero los dos primeros sí ejercieron como tales durante la primera guerra mundial. Así lo narra Mark Polizzotti en Revolución de la mente: La vida de André Breton. Pero esa voluntad de ficcionalizar y desvirtuar la mirada convencional sobre la realidad pertenece a unos cuantos que logran desmarcarse de la tiranía de la “verdad” verdadera, de la obediencia lógica, del sentido común sin interrogantes. Al mezclar la perspicacia con la parodia el resultado suele ser explosivo e hilarante, porque la realidad se mira ante un espejo que deforma su figura sin negar su existencia. La inteligencia en complicidad con el ingenio y la broma genera atmósferas carnavalescas, situaciones caprichosas que no atienden a la sensatez literaria, a los cánones rigurosos de la academia y mucho menos de la política. El humor caricaturiza o rompe la geometría de la razón, genera ansiedad e ira en las altas esferas del poder, en las conciencias infalibles. Dios no ríe en un mundo concebido como un valle de lágrimas, en un pasaje donde los caballos del Apocalipsis cabalgan furiosos.
La prosopopeya es el arma que oscila con sus filos ante la mirada inquisidora; al mismo tiempo es el instrumento que juega en libertad con un lector sensato y curioso simultáneamente. La prosopopeya le otorga a los animales y a las cosas la capacidad de pensar por sí mismas, les atribuye cualidades humanas, las anima. Y esa acción, que pertenece al ámbito de la fantasía, de la mentalidad infantil, no puede, desde la perspectiva autoritaria, ser tomada en serio por una sociedad adulta. Bulgákov hace hablar a los perros y a los gatos de tú a tú con las personas, los convierte en protagonistas en un régimen donde priva lo colectivo sobre lo individual, donde el arte y el pensamiento le pertenecen al Estado y a los individuos que son el Estado, o a los representantes de Dios sobre la Tierra.
Las criaturas literarias del doctor
Llama la atención que autores como Bulgákov, Kobo Abe, François Rabelais y Arthur Schnitzler, incluso el mismo Breton, padre del surrealismo, tengan en común la medicina como profesión inicial y el humor, la sexualidad o lo absurdo como sustancia literaria. Cofrades de Cervantes, Kafka, Laurence Stern, Casanova, Fernando del Paso, Jorge Ibargüengoitia, Reinaldo Arenas, Ambrose Bierce, lo son también de cierto modo de Mary Shelley y su Frankenstein, de Gustav Meyrink y El Golem, porque a su manera Bulgákov y Kobo Abe dan origen a experimentos golémicos que alteran o reflejan las ínfulas demiúrgicas de seres particulares o de comunidades que se ven a sí mismas como elegidas o superiores.
En Corazón de perro, Bulgákov confronta al doctor Filipp Filippovich Preobrazhenski contra los comisarios del nuevo régimen que administran el edificio donde él vive. Preobrazhenski es un científico de fama internacional que se atreve a trasplantar la hipófisis y las glándulas seminales de un cadáver humano en el organismo de un perro callejero al que le da cobijo y alimento. El perro comprende todo lo que sucede en el mundo de los humanos, menos los planes del arrogante doctor. El animal deviene humanoide y el Estado pretende ciudadanizarlo, para obligar al científico a ceder parte de sus numerosas habitaciones y combatir de ese modo los privilegios burgueses de los que goza a causa de su prestigio médico, sobre todo entre ciertos miembros del Politburó. El resultado es abominable y vomitivo, y ese nuevo personaje que resulta del experimento no alcanza a ser más que un homúnculo sin moral y sin principios, tiene el servilismo de un perro y el perfil de un delincuente, que era el oficio del sujeto antes de morir. Preobrazhenski, quien encarna a la ciencia, da marcha atrás en su experimento para impedir que el régimen descubra el poder de esa aberración biológica, pero el gran experimento social se halla en marcha y lo conduce, más que un líder, un aprendiz de demiurgo.
Sergio Pitol, a propósito de Corazón de perro, evoca las condiciones señaladas por Angelo María Repellino para los personajes golémicos: “ a) la condición servil, b) la cólera que explota y se convierte en contra del demiurgo, y c) el retorno del homúnculo a la tierra o al material constitutivo.”
Kobo Abe en Cita secreta nos introduce en un mundo entre onírico y absurdo. A mitad de la noche arriba una ambulancia con la orden de recoger a su mujer. Ella, en apariencia, goza de buena salud, pero él no reacciona para impedir lo que es a todas luces un secuestro. Comienza una búsqueda desesperada. Todas sus pesquisas lo conducen a un hospital dirigido por un hombre que se cree caballo y sufre de impotencia sexual. En el nosocomio, que es como un gran centro comercial sometido a una vigilancia estricta, se realizan experimentos con mujeres entre ninfómanas y prostitutas. Kobo Abe nos coloca, como en la La mujer de la arena, en una atmósfera oscura y asfixiante donde las acciones provienen más del inconsciente y de la sinrazón, de una conducta etológica, que de la estructura racional del sujeto. Los individuos son víctimas de su propio condicionamiento.
A diferencia de Kobo y Bulgákov, Chéjov, Pío Baroja y Mariano Azuela optan por historias de
Los de abajo, sin demasiadas truculencias o sucesos de aparente intrascendencia, pero cargados de paradojas e ironías. Gente humilde o no burguesa que acude a la consulta y narra los caprichos del infortunio o el coraje para enfrentarlo y salir triunfante, gente invisible para los otros, pero no para el ojo clínico, para el ojo literario que magnifica el realismo social bajo el microscopio de la ficción y, sobre todo, en el tejido de un lenguaje literario.
Arthur Schnitzler, psiquiatra y coetáneo de Freud, en su extraordinaria novela El retorno de Casanova –la película homónima, dirigida por Édouard Niermans y protagonizada por Alain Delon, es igualmente recomendable–, apunta no sólo al carácter jocoso y predador del más famoso mujeriego del siglo xviii, también aborda su decadencia, que es la misma de la monarquía francesa. La noche de Varennes, de Ettore Scola, es otra mirada sobre las mismas circunstancias, con la actuación de Marcello Mastroianni. Schnitzler, el médico, parece tener más el propósito de conducirnos al reconocimiento de que la realidad es, por definición, insoportable, y la literatura se funda, por el contrario, en la seducción. Casanova sufre como un perro cuando desnuda su alma, cuando la simplifica. En el filme, luego de obtener con malas artes el objeto de su deseo, en su huida, le dice a un niño que le pide una moneda: “Sólo tengo un consejo para darte,
yo que nunca doy consejos. Si quieres ser feliz, nunca digas la verdad.” Schnitzler admira y compadece a Casanova, lo vive en cada página; el doctor Freud envidia a su colega… su tarea es que Edipo vea sus crímenes.