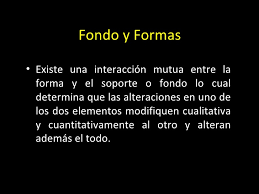
Al insistir en irse por la delgada línea de las formas, se ensaya una ruta que trata de desprestigiar uno de los núcleos de sostén oficial: la austera forma de vida republicana. Se usa entonces un rudimentario trabajo de reporteros que escriben sobre una casa, que califican de ostentosa y otra de similar tesitura que habitadas por uno de los hijos del Presidente. Le agregan florituras que insinúan tráfico de influencias o conflicto de intereses. Violaciones emparejadas a trasmano a José Ramón López Beltrán que, para redondear la trama, está casado con una ejecutiva petrolera. Ni las casas son de ese lujo ostentoso ni tampoco tan valiosas como para usarlas como arietes de prueba. Si la investigación hubiera sido pormenorizada y sustantiva, indispensable para probar tan espinoso caso, se habría fácilmente concluido la inexistencia de lo que pretendió demostrar. Pero como todo quedó en sugerencias y mitades de alegatos, entonces la especulación hizo su sucia aparición. Unos se fueron sobre la honestidad y el patrimonialismo del Ejecutivo federal. Pero no hay contrato petrolero alguno que esté atado a la influencia de Palacio Nacional o consanguíneos. Se dio paso, en seguida, a un segundo piso de alegatos de trastienda: la prédica de una vida austera presidencial y la conducta, supuestamente frívola y lujosa, de su primogénito. La intentona de ligar una con lo otro, es deshonesta y tonta. Los hijos no tienen por qué seguir las enseñanzas de sus progenitores ni, tampoco, los padres quedan en entredicho si, en verdad, sus vástagos son ostentosos. Ocupar una casa de 400 o 500 mil dólares en un suburbio texano nada tiene de lujo o presunción. Es una vivienda de clase media pagadera a 30 o 40 años con baja tasa de interés.
Otro asunto es la crítica que se apega a ciertos asuntos de importancia. Los que emplean tópicos y marcadores como la inflación, el PIB, desigualdad o rango de la inversión, para apuntar al supuesto fracaso oficial. Es claro que tampoco tales mediciones demuestran que se conduce al país por una senda equivocada. Pero es prudente voltear a examinar estos indicadores. No para basar en ellos toda una estrategia de cambio, como la ahora en curso, sino para contrastarlos con los otros que, en los actuales momentos, son más prometedores. Si el PIB no crece a la velocidad deseable no implica que se optó por un rumbo improductivo. Invertir en el consumo de los de abajo, en lugar de sostener empresas en riesgo, respondió a las previsiones. Amortiguó, con intención justiciera y humana, el fortísimo impacto que se pudo cernir sobre esas capas ya muy maltratadas por el modelo acumulador. La desigualdad provocada por la pandemia en todo el mundo no exceptuó a México. La misma estructura económica y financiera, vigente en el pasado, ha puesto su esforzada colaboración para impulsarlo. Endeudarse para auxiliar empresas no fue una salida preferida por un gobierno prioritariamente comprometido con los que menos defensas tienen, sobre todo en estos tiempos pandémicos. Hay que recordar que el crecimiento del PIB es una derivada de la inversión y el consumo. Ésta, la inversión, se radica en el ámbito privado, indicador que empezó a flaquear hace largos quinquenios. La velocidad acumuladora en la cúspide de los ingresos y la riqueza ha nulificado la inversión productiva al recargarse en la especulación. Las mejoras salariales emprendidas deberían ser de mayor volumen para engrosar el consumo interno. Demasiados años de feroz contención al ingreso del trabajo tiene consecuencias inhumanas y desastrosas para la economía.