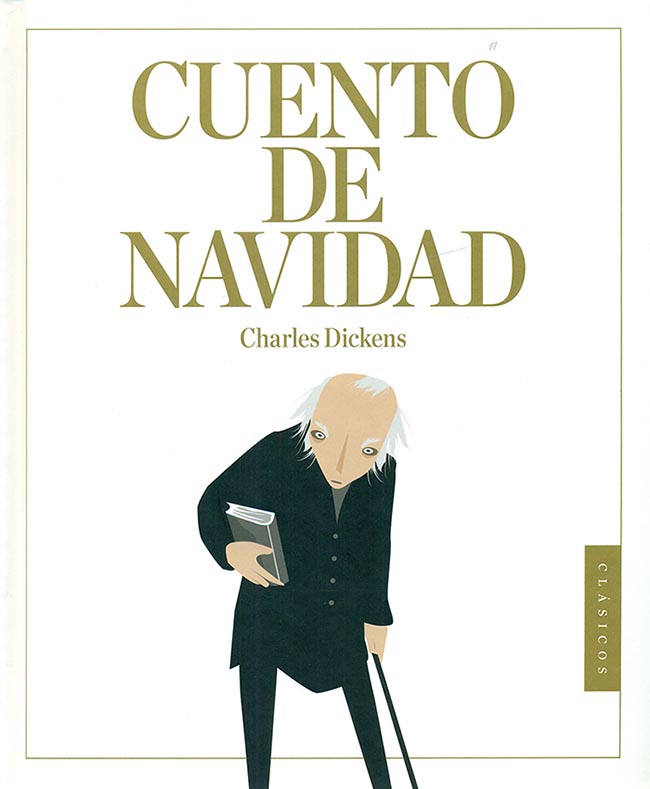
La Jornada Semanal
Concluyó la Misa de Gallo poco después de medianoche. El padre Cayetano experimentaba una extraña emoción. No era que en años previos no se hubiera sentido ligeramente afiebrado y trémulo como ahora… pero no recordaba haber experimentado con esa intensidad tales síntomas desde la primera vez que ofició esa misa tan especial, siendo relativamente joven. Despidió cordialmente a los asistentes, que cada año eran menos, cerró los portones de la pequeña y encantadora parroquia y se marchó a dormir, seguido por los ecos de cánticos y risas que dejaron tras de sí los fieles, y optó por programar el despertador de su móvil una hora antes de lo habitual en noches como ésa: siete de la mañana. Necesitaba estar a solas con Dios una hora antes de que iniciaran las actividades señaladas en el calendario.
Una tonadilla lo trajo de regreso del mundo de los sueños. Pero no era el Jingle bells que había programado desde el 1 de diciembre. Nunca en su vida había escuchado aquella melodía, que no se diferenciaba gran cosa del timbre de fábrica. No le concedió demasiada importancia: seguramente lo desactivó por error. Apagó de mala gana el aparato que habría de prenderse una vez más, con la misma musiquilla, mientras se aseaba para su cita con el Señor. Era probable que tuviera que cambiar aquella chatarra por algo más nuevo. Nunca se le había ocurrido hasta ahora que, de la nada, comenzaba a fallar ostensiblemente. Optó por no perder tiempo buscando la anomalía. Se rasuró, se lavó y abandonó su aposento buscando unos minutos de intimidad con Su Señor. Abrió la puertecilla que comunicaba la sacristía con el altar, y antes que sus ojos dieran credibilidad a la escena, el unánime chirrido de las bancas lo hizo desterrar duda alguna: la iglesia estaba tan llena como la noche anterior… incluso más. Como si nunca hubiera despedido en la puerta a sus fieles. ¿Es que acaso no cerró los portones con el cuidado con que recordaba haberlo hecho?
Pero cuando aclaró la imagen que se extendía como un lienzo ante sus ojos, advirtió algo todavía más raro: aquellos no eran sus fieles. No había un solo rostro que le resultara conocido, ni remotamente familiar. Tampoco había un solo niño, cuando recordaba haber saludado a una docena de ellos anoche. No pudo evitar preguntar quiénes eran, pero las miradas permanecían fijas y ansiosas en el sagrario, sin mirarlo a él. El padre Cayetano debió haber hecho la misma pregunta más de cinco veces sin obtener respuesta a cambio. Tras unos cuantos
minutos que se le antojaron infinitos, aquel gentío desapareció ante sus ojos como florecillas del desierto. Luego no supo nada más.
Cuando despertó, el sacristán, el único que poseía una copia de las llaves, se encontraba a su lado, haciendo todo lo posible por reanimarlo. El padre Cayetano olvidó la prudencia o el temor de que lo creyeran loco: le expuso lo que había presenciado. El joven pelirrojo lo escuchó sin manifestar el más leve gesto de asombro:
-Ánimas del purgatorio, padre -susurró, a manera de explicación l
*Hermosillo, Sonora, 1968. Es autora, entre otros, de
Réquiem por una muñeca rota,
Tinta violeta y El suplicio de Adán.