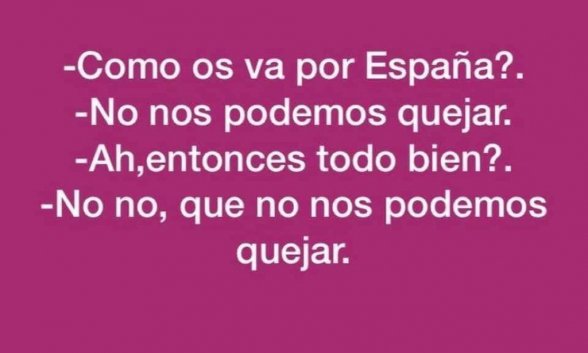
La Jornada Semanal
Vilma Fuentes
La verdad es poderosa, se dice, pero también muy frágil. En un conflicto, casi de cualquier tipo, la verdad es lo primero que se deforma, se manipula o se extravía. La pandemia que aqueja al mundo ha sido terreno fecundo para controversias en las que la verdad y la libertad han resultado “contagiadas” y en peligro constante de intubación, y Francia no ha sido la excepción.
La primera víctima de una guerra es siempre la verdad, reza esta frase atribuida a fuentes tan diversas como pueden ser un proverbio chino, Rudyard Kipling o Philip Snowden. Idea que ha instigado las reflexiones sobre la mentira de Samuel Johnson o Maquiavelo. ¿Qué comandante de una guerra informaría al enemigo del lugar y la fecha de sus próximos ataques? ¿Qué general revelaría sus planes al contrincante? En tiempos de guerra, la mentira es un arma y es esencial. Engañar al adversario es una táctica primordial y base de una estrategia encaminada a vencer al contrincante. Pero si la verdad es sacrificada en aras del triunfo, la mentira no puede permitir la duda y debe ser creíble, digna de fe, transparente y prístina como un diamante verdadero.
En estos tiempos del Coronavirus, el término “guerra” ha sido utilizado a menudo por mandatarios y jefes de Estado, representantes de partidos políticos, comentaristas y prensa. En Francia, desde un principio, el presidente Macron se declaró en guerra contra el Covid-19. El término “guerra” le fue reprochado porque desplazaba la cuestión científica sanitaria hacia el dominio, bastante polémico, del combate contra un enemigo situado fuera del campo estrictamente científico de la medicina. El enemigo era el invisible virus propagado por su numeroso ejército de microbios, no un militar en armas. Para luchar contra un virus, los cañones no sirven de nada. Sólo el trabajo científico de los investigadores puede llegar a encontrar un remedio para conducir a la victoria. Se despertaron así las rivalidades de todo tipo entre expertos y las más altas autoridades de los diferentes laboratorios del mundo, de Estados Unidos a China, de Europa a Asia, cada uno con la ambición de imponer su método, único poseedor de la verdad. La guerra había comenzado, pero se llevaba a cabo entre expertos más que contra el virus.
En Francia, el ejemplo más célebre es el encarnado por el profesor Didier Raoult. Creador y director del Instituto Hospitalario Universitario de Marsella, este investigador especialista de reputación mundial, autor de numerosos descubrimientos de virus que llevan su nombre, titular de premios prestigiosos, recomienda un tratamiento bastante simple y muy barato a base de hidroxicloroquina asociada a un antibiótico. Raoult presenta cifras, según las cuales, en su hospital, el número de fallecimientos de personas que siguieron sus tratamientos es muy inferior al número registrado en otras regiones –la de París entre ellas, lo cual reanima la rivalidad entre la provincia y la capital. De inmediato, una verdadera guerra se desató en su contra. Acusado de error metodológico, tratado de gurú y charlatán, denunciado por revistas científicas como Lancet, el investigador respondió con la imperturbable seguridad de quien conoce las armas ofensivas y no sólo para combatir el Coronavirus; como lo ha demostrado.
La guerra continúa. El país se divide en partidarios y adversarios de Raoult. La cuestión es ahora política. El gobierno se opone al profesor y éste, lejos de retroceder, pasa al ataque y denuncia todo el sistema establecido, las falsas investigaciones, los intereses financieros de ciertos laboratorios, la nulidad de los pseudocientíficos, los medios de comunicación al servicio del poder. En suma, el odio se instala, como era de esperarse en caso de guerra. Y la verdad, ¿dónde queda?
El enemigo dejó de ser personificado en exclusividad por el coronavirus. Las facciones se multiplicaron unos contra otros. Las armas indicadas por el gobierno francés contra el Covid-19 eran sólo defensivas: tapabocas, lavado de manos, distancia entre las personas. Y, en primerísimo lugar, el decreto de confinarse en casa. Decreto alarmante, cuyo primer resultado fue el miedo expandido a toda la población. Un confinamiento limitado por motivos impostergables, como las salidas para comprar alimentos. A estas dispensas se sumaron las salidas de quienes por su oficio no pueden detenerse sin paralizar toda la existencia de una sociedad. Pero el cese de múltiples actividades se volvía largo y minaba producción y economía. A las dudas sobre la necesidad del confinamiento general, a falta de pruebas, se sumaron las protestas y se propagó, aparte del virus, el término “liberticidio”. ¿No se estaría utilizando el coronavirus para restringir las libertades y acostumbrar a la sumisión en nombre de la mortal pandemia? No sería la primera vez en la Historia que se utiliza la amenaza de un enemigo extranjero para obtener la obediencia popular. El miedo permitió a las autoridades ocultar la carencia de tapabocas y, más grave aún, la falta de tests. Se favoreció la mentira. ¿No fue, entonces, la verdad la primera víctima de esta guerra?
El espectro de la anunciada crisis económica hizo del desconfinamiento una urgencia. Ahora, poco a poco, la vida “normal” retomará sus costumbres. Habrá espacio y tiempo para buscar dónde está la verdad, si acaso existe. Al menos por quienes aún prefieran la verdad a la mentira.