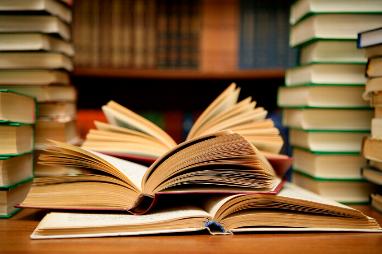
José María Espinosa
La Jornada Semanal
La verdad, desde siempre, ha tenido muchos ‘asegunes’, como bien se dice popularmente. Pero la “verdad” en la literatura sin duda tiene los suyos propios, y no pocos, que a la vez la complican y la enriquecen –es decir, tanto a la verdad como a la literatura. Rimbaud, Homero, Borges, Tablada y otros autores son convocados aquí para reflexionar sobre esa paradoja: “la mentira en literatura no es un asunto moral”.
———-
Hay detalles –síntomas– que dan gusto cuando se manifiestan: hay interés por José Juan Tablada. Varios amigos y lectores me escribieron diciéndome, a propósito de mi nota sobre el facsimilar de Un día, que su viaje a Japón es un hecho comprobado y no, como dije yo, una suposición. Yo la llamé, sin querer ser violento, superchería o impostura porque me parecía que al señalar a continuación que el Japón de Tablada era una admirable invención, incluso si su viaje era cierto, me parecía innecesario aclarar –ya lo han hecho otros– que eso no cambia un ápice la calidad y la importancia de su poesía.
En la admirable exposición Pasajero 21, montada sobre nuestro poeta en el Palacio de Bellas Artes, se da como zanjado el problema, tal vez demasiado rápido, pero no es eso lo que importa, sino que si el viaje es inventado –por el poeta, por la crítica– resulta un hecho más interesante. La historia literaria es también un género de la ficción.
Hace años, cuando se reveló que un conocido autor de libros de viaje y guías para turistas nunca había estado en esos lugares que describía tan vívidamente, y no había recorrido los itinerarios que recomendaba a sus lectores, a veces con enorme precisión, pensé que era una historia borgeana. La realidad se desdobla en su invención mostrando su aspecto fantástico. Igualmente el caso, célebre hace unos años, del español Enric Marco, que se hizo pasar por exiliado de la Guerra Civil, llegando a tener un papel protagónico –y una gran claridad en lo que decía, “como si lo hubiera vivido” – en la reivindicación de los exiliados. Javier Cercas, incluso, escribió una novela con esa historia. ¿Por qué el valor de lo dicho –los textos– se diluye o se derrumba al conocerse que hay ahí una impostura?
Hace un par de años –supongo que fue una fake news de la literatura porque nadie le dio seguimiento– salió la noticia de que la poesía de Rimbaud no la había escrito él, que era una invención. Que ocurriera eso con un autor que es como la piedra angular sobre la que se sostiene buena parte de las ideas de la literatura de los últimos ciento cincuenta años, resultaba fascinante. Pero ¿no es eso lo que ocurre en cierta manera con Homero y
con buena parte de la literatura griega? Hay en el gesto de señalar a un autor para una obra, la necesidad de personalizar el hecho escrito, de hacerlo residir en una persona. Si, como señaló Lautréamont, contemporáneo de Rimbaud, la poesía la hacemos entre todos, frase que repetimos una y otra vez para en realidad decir que la hace una persona concreta, sea él o ella, o más verosímilmente ese tú que representa la otredad, concepto central de la filosofía actual, si es que decir actual con relación a ella tiene todavía sentido. Recuerdo la anécdota del bibliotecario que pregunta: ¿quién es el autor de la Biblia? y su compañero de labores, mientras archiva fichas, le contesta –no sabemos si con ironía–, “pues Dios”, cosa que pasó a constar en el catálogo de la conocida biblioteca.
¿Cuándo dejó la literatura de contar una leyenda para narrar una historia? Y sobre todo una historia en sentido moderno, es decir, verificable. Si alguien –un investigador, desde luego– llegara a decirnos que Octavio Paz nunca estuvo en India, o estuvo encerrado y no salió ni a la esquina, su obra no dejaría de ser genial, pero además tendría algo de milagroso. Hoy, que algunos de nuestros historiadores, una tradición que ha tenido ejemplos extraordinarios –Edmundo O’Gorman, Luis González y González, Daniel Cosío Villegas, Luis Villoro, por poner cuatro ejemplos– metidos a politólogos son capaces de venderse al mejor postor y ya ni siquiera pensar las cosas que dicen (un ejemplo reciente fue el del politólogo Jorge g. Castañeda al hablar de los médicos cubanos y Putla, un poblado de Oaxaca). La literatura en sus propios hechos se defiende inventándose a sí misma una historia paralela, por ejemplo, una historia de textos y no de autores.
O el miedo –literalmente miedo– que sentí cuando un texto de Christopher Domínguez Michael nos informó a los lectores mexicanos, al glosar un libro francés en el que se señalaba que la obra de Bajtín, el gran teórico literario ruso del siglo XX, era una impostura, con la posibilidad de que fueran falsos aquellos libros que muchos leímos con entusiasmo y los cuales formaron una generación de académicos. Es curioso, el miedo lo sentía yo, que no soy ni tengo formación académica, y no los que citaban a Bajtín y su método cada tres páginas; ellos ni se inmutaron. Lo que indirectamente nos muestra, no es que haya una obligación de la invención, tan absurda o más que suponer una obligación de la realidad, sino que la mentira en literatura no es un asunto moral.
Para volver a Un día, de Tablada: el modernista encontró la excusa o la razón de su deslumbrante transparencia en el Japón, pero ¿dónde la encontró Pellicer? Si se responde que en los paisajes de su Tabasco natal puede parecer demasiado sencillo, pero ser verdad, sobre todo eso tan difícil de conseguir, verosimilitud, es decir, “una verdad literaria”.