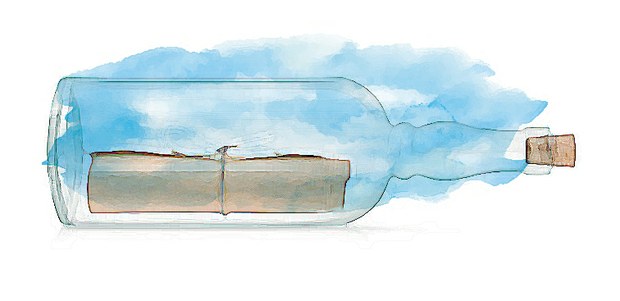
Soledad / Gabriel Rodríguez Liceaga*
Gabriel Rodríguez Liceaga*
Hubo un buen hombre que sobrevivió en una isla desierta, él solo, poco más de un año.
En ello no hay cuento alguno. El bestiario humano les llama “náufragos”. Tampoco viene al caso mencionar la cantidad de obstáculos que tuvo que eludir para mantenerse con vida. El lector puede fácilmente imaginarlos evocando los cientos de historias afines que han sido escritas y filmadas.
De hecho, hasta redactó un mensaje de auxilio y lo arrojó adentro de una botella hacia el ancho mar.
Lucía como un pellejo de hombre cuando lo encontraron. Barbado y balbuceando en un asoleado idioma, era incapaz de distinguir entre monólogo y diálogo. Afortunadamente nuestro héroe había trazado semanalmente sobre la arena, y en una parte de la playa a la que las olas no accedían, todos los teléfonos que se sabía de memoria. Aquello era su ancla al mundo. Fue sencillísimo contactar a su gente en tierra.
Su familia era adinerada.
Esa circunstancia ayudó a propagar la trama. Y a su posterior olvido inmediato.
El hombre asistió a terapias y vacaciones lejos de ola alguna. A regañadientes extrajo de su corazón aquel desdichado año de carencias y peleas contra el azar, el apetito y los ciclos. Heredó los negocios intercontinentales del padre, buscó el amor y quizá lo encontró. Por lo menos forjó una familia fotogénica. Sumó sus días en meses y éstos en años. Rondando los sesenta fue víctima de una singular melancolía: quería tener en las manos el mensaje que desesperadamente había entregado al mar.
¿Era una botella de color? ¿Transportaba antes agua? ¿Era una botella de vino? ¿Vino de qué gentilicio? ¿Un recipiente de plástico, acaso?
Deseaba volver a leer aquella nota, anhelaba reconocerse aterrado en esas líneas que su mente recordaba torcidas e infantiles. Pero sobre todo quería conocer con certeza qué decían.
¿Qué?
Toda la fase del naufragio era, precisamente, una isla extraviada en la memoria del millonario. Simplemente la eliminó de su registro, esa candorosa suma entre mentira y memoria que es la vida de todo ser humano. Se le ocurrió emplear su poder económico para recuperar el mensaje. Publicó una convocatoria, incitando a la gente que encontró botellas en el mar en los últimos treinta y tantos años a que se las llevaran.
La expresión de la aguja en el pajar se puso celosa.
El proyecto se antojaba más bien absurdo. Aun así llegaron pescadores de todo el mundo. Cientos de botellas y sus respectivas misivas hechas delgado taco. Huelga decir que la recompensa era, naturalmente, una cifra tan fantástica como el planteamiento en sí.
Recibió indefinidamente a todos los marineros que tocaban a su puerta. Les preguntaba dónde habían encontrado tal frasco, como si tuviera una mínima noción del rumbo de las mareas y sus designios. Las aguas del globo desfilaron frente a sus ojos. Las manos le olían a arena, a pez. La mayoría de las cartas se pulverizaban antes de ser leídas. Ninguna era la suya. ¡Ninguna!
Lloró al olvido. A lo irrecuperable. A la humana manía de no apreciar el instante. Se dio por vencido y, poeta involuntario, declaro al concurso: desierto.
Los frascos y tarros que recaudó terminaron apilados en una habitación en los sótanos de su palacete, formando montaña.
Una tarde, encerrado en esa pieza, se secó el agua de los ojos. Cada una de esas botellas representaba, idealmente, a un abandonado en las islas. Un hombre. Fue como a visitarlos a todos. Los recuerdos le regresaron de golpe: la sal, la sangre, el sudor.
Es mentira: los recuerdos no regresaron.
Lo que sí pasó es que repentinamente dejó de sentirse tan solo. Tan abandonado.
* Gabriel Rodríguez Liceaga.
Autor de los cuentarios Niños tristes (Premio María Luisa Puga de Cuento 2010), Perros sin nombre (Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2012) y ¡Canta, herida! (Premio Agustín Yáñez 2015). Ha publicado las novelas Balas en los ojos, El siglo de las mujeres, La felicidad de los perros del terremoto y Aquí había una frontera.