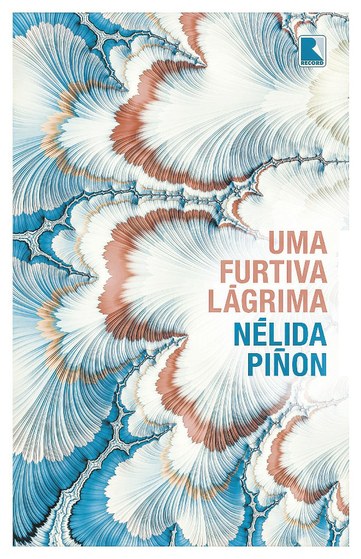
Una furtiva lágrima (fragmentos)
Nélida Piñon
I. Laberinto
El laberinto que tengo ante mí es perturbador. Los pasillos se estrechan y la luz es débil. No hay ningún ser viviente que vaya a salvar a esta dama de grandes dotes escolásticas. Tal vez mi clamor sea violento para los demás, que querrían abandonarme a la deriva.
Pero sé que en pocos instantes, como por milagro, me libraré de esta fantasía. Al final el laberinto no es más que una llamada de socorro. No he dudado en llamar a Ariadna, y ella me ha lanzado el hilo salvador. Me ha prestado su energía para poder seguir escribiendo después de la experiencia. Y así, una vez liberada de esta feroz condena, regreso a los peligros del día a día.
Espero de Ariadna este gesto fraternal que se extiende por todo mi ser hasta el punto de iluminar la naturaleza de los sentimientos, de reducir a mi modestia asuntos de la civilización. La escucho con la sensación de que su hilo me aparta del destierro mortal. Tengo todo el tiempo del mundo para conquistar el laberinto en su compañía.
II. Razón de vivir
Escribo con la esperanza de que la narración no me abandone jamás, de que esté en todas partes. Espero que, como compañera de jornada, irradie los caprichos humanos, los intersticios del misterio, y frecuente los puntos cardinales de mi existencia.
Escribo porque la palabra me causa desasosiego, afina los mil instrumentos de la vida. Y porque, para narrar, dependo de mi creencia en la mortalidad. En la fe de que un argumento provoca
el llanto. Sobre todo cuando, en medio de la
exaltación narrativa, anuncia amores contrariados, despedidas dolorosas, sentimientos ambiguos, destituidos de lógica.
Escribo, pues, para conseguir un salvoconducto con el que circular por el laberinto humano.
III. Natália
Natália Correia se ha despedido. Gran poeta, dominaba la palabra, tenía el don de la poesía. Concordaba con los ideales portugueses de cualquier época. Mujer de corazón dramático, temperamental, era lusa. En defensa de la latinidad, proclamaba que no existía ninguna civilización genuina fuera de sus raíces e influencias. Para reforzar su opinión, apartaba del horizonte cuanto se hallara dentro de la esfera anglosajona.
Siempre me dio muestra de su afecto. Pero la espantaba que, pese a ser yo de formación latina, brasileña, una europea ibérica, si bien de educación germánica, inglesa, profesara una admiración incondicional por el universo de los bárbaros, por la literatura estadunidense, que ella desconocía ex profeso. Circunstancia que, por otra parte, era común en la España de décadas pasadas, así como en Río en los años setenta, entre mi izquierda de entonces, que nada sabía de Melville o de Faulkner.
Aún hoy tengo su efigie en la memoria. En cada visita a Lisboa, me pregunto dónde se alojará su fantasma lírico y generoso. Siento su ausencia. Al fin y al cabo, yo prosperé con la visión que ella tenía de Camões. Cómo discutíamos, emocionadas y apasionadas, el amor desesperado de Pedro e Inés de Castro, la gallega. Yo, siendo una mujer tropical, me preguntaba cuál podía ser la razón de tanto sufrimiento para mi amiga lusa. Cuando en realidad lo mejor era alzar la copa y brindar por la vida, pedir a los dioses que la prorrogaran.
Con ella me reía en cada encuentro. En Río, en São Paulo, en Moscú, en San Petersburgo y, naturalmente, en Lisboa. Nadie controlaba su adorable furia, que además, según decían, levantaba pasiones entre los intelectuales de su época. Sé de muchos de ellos, pero callaré. Había motivos para despertar sentimientos febriles. Tenía un cuerpo opulento que exhibía unos senos espléndidos, sostenidos por un cuello encalado que inspiró poemas; el cabello en un moño, y una brillante mente universal.
Violenta y depredadora, qué deslumbrante interlocutora era Natália. Una insular rara, de las Azores, que saltó del siglo XV directamente a mi salón de Barra, donde vino una vez a cenar. Y a sabiendas de que yo conocía su refinado paladar. Había, pues, que ser generosa y procurarle alimento como si fuera un peregrino que necesitara acumular energía para su larga jornada. Y así fue, la comida en la mesa humeaba.
Ah, casi se me olvida. Me preguntó por Lygia, a la que admiraba. Sin mencionarla directamente, quiso saber, o conocer, los enigmas de aquella paulista de cuatrocientos años. Conversamos sobre la gran brasileña, y a continuación nos volcamos en los trovadores y goliardos que tanto nos gustaban a las dos.
Fuente: Nélida Piñon, Una furtiva lágrima, traducción de Roser Vilagrassa, Alfaguara, Barcelona, 2019.