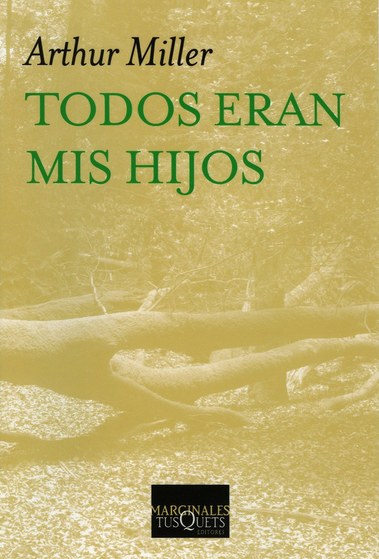
Cartas desde Alemania
Ricardo Bada
En Huelva, en la segunda mitad de los años cincuenta, hicimos todo el teatro que se podía hacer en una provincia que era quizás el rincón más olvidado de España. Se había juntado un grupo que por así decirlo constituíamos el meollo intelectual de la ciudad, y que estaba ansioso de producir arte fuera como fuera, pese a las adversas circunstancias. De modo que unos escribían, otros pintaban, alguno tocaba el piano, y todos ensayábamos una obra de teatro autorizada por la censura y que la SGAE nos dejase representar gratis por tratarse de funciones benéficas y de aficionados. Yo me encargaba siempre del montaje musical y el atrezzo.
Teatro-teatro, de carne y güeso, con decorados, muebles y bambalinas, sólo pusimos en escena cuatro obras: Proceso a Jesús, de Diego Fabbri; Todos eran mis hijos, de Arthur Miller; La muñeca muerta, de Horacio Ruiz de la Fuente y La cornada, de Alfonso Sastre, para cuya función nos prestó uno de sus trajes de luces mi entrañable amigo Antonio Borrero, Chamaco, el torero de la época.
Pero hicimos más teatro, sólo que leído. Una de las veces montamos Ana Kleiber y el compañero que debía leer el papel del propio Alfonso Sastre –quien actuaba como narrador de su propia obra– no compareció. Luego supimos que sufrió un ataque paralizante de pánico escénico. Lo cierto es que esperamos hasta el último momento y, ya con la sala llena de público, el director me agarró del brazo, me condujo hasta la silla del panel delante de la cual –sobre la mesa– un letrero rezaba ALFONSO SASTRE, y me dijo que lo sentía mucho (por la lectura, claro) pero me tocaba darle voz al autor. Y así resulta que he sido, al menos una vez, nada menos que Alfonso Sastre. ¡Viva el teatro leído! Esta es mi mejor anécdota personal relacionada con Talía.
Pero la mejor anécdota teatral que conozco es otra: el canciller federal alemán Helmut Kohl, que lo fue durante dieciséis años, vivía en Oggersheim, un pueblo de unos 25 mil habitantes en el Palatinado, y tomó la costumbre de invitar allá a los visitantes ilustres (desde Reagan hasta Gorbachov) con la comida típica del lugar, de carne de cerdo y papas, cocida en tripa de cerdo. De tal manera que hizo famosos al pueblo y su Saumagen (nombre del plato) no sólo en Alemania, y Oggersheim se volvió un centro de atracción turística. Y sucedió que las mujeres de Oggersheim, campesinas en su gran mayoría, tomaron la decisión de aprender inglés, para no quedarse mudas ante los turistas que llegaban allí. Dicho y hecho. Y con éxito, tanto que el profesor de inglés las quiso gratificar con la asistencia a una representación de Hamlet, por una compañía inglesa, en Fráncfort. Como se pueden figurar, se encatrinaron (¿se seguirán usando los verbos “emperejilar, emperifollar” en la vieja España?) y así, con toda la tlapalería a cuestas, viajaron en un autobús charter a la ciudad natal de Goethe. Con lo que no contaron es con las retenciones en la autopista. Llegaron al teatro cuando la función acababa de comenzar y ya se habían cerrado las puertas, como es costumbre en Alemania, de tal manera que no se vuelven a abrir hasta el descanso, suponiendo que lo haya y no sea una función continua. Fue tan grande y visible la decepción de las pobres mujeres que lograron ablandar el corazón de uno de los acomodadores, quien se avino a dejarlas entrar en el patio de butacas en fila india y sin hacer el más mínimo ruido.
Así lo hicieron y ya estaban dentro cuando el centinela descubre al fantasma del padre de Hamlet y grita “Who’s there? [¿Quién está ahí?]”, a lo cual –para gran sorpresa del público y los actores– le contestó una fresca voz femenina desde el patio de butacas, en perfecto inglés con acento del Palatinado: “We are the peasants of Oggersheim, who have arrived a bit late because of the traffic [Somos las campesinas de Oggersheim, que hemos llegado un poquito tarde a causa del tráfico]”. La carcajada fue unísona, el teatro se venía abajo de la risa. Hubo que suspender la función hasta que pasó el ataque de hilaridad.