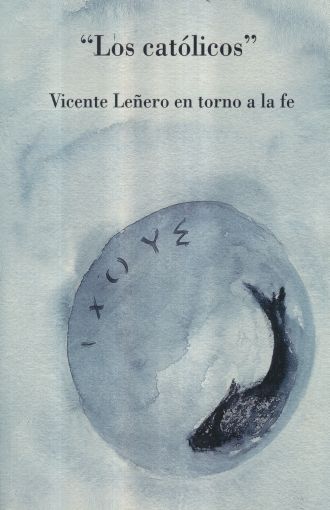
(Proceso).-
Hace cinco años Vicente Leñero dejó de estar entre nosotros. Hace cinco años que me hace falta en medio de la noche que años antes de su partida se apoderó del país. Leñero era muchas cosas, pero para mí –y es por ello que tanta falta me hace– era ante todo un católico en el más profundo sentido de la palabra o, mejor, esas muchas otras cosas que hacían que la gente lo quisiera, eran expresiones de su catolicidad. Cuando lo veía, lo leía o conversaba con él, me sentía orgulloso de profesar su misma fe.
No es que tuviéramos convicciones semejantes frente al Evangelio, la Iglesia y el mundo. Discutíamos mucho, polemizábamos, nos confrontábamos, pero de esas confrontaciones yo salía lleno de cuestionamientos y reflexiones, a veces, incluso, edificado. Conversar o leer a Leñero era y sigue siendo un ejercicio de profundidad: evita que nos conformemos con lo que sabemos, nos obliga a repensar todo, a ponernos en crisis.
Su catolicismo, sin embrago, no lo expresaba abiertamente en público. Cuando lo hacía era en la intimidad de un grupo de amigos que compartíamos su misma fe. Allí hablaba con toda libertad sobre temas que a esa fe competen. En esos momentos hablaba como católico. En sus reportajes, en sus novelas, en su teatro y sus guiones cinematográficos, lo hacía, en cambio, en tanto católico, es decir, sin mostrar sus fuentes, pero insuflado por ellas, por su sustancia más universal y profunda, ajena a las concreciones ideológicas que, incluso en la intimidad, cuando hablaba abiertamente de su fe, cuestionaba con una libertad de espíritu poco común. Su catolicismo en esos ámbitos no era confesional, sino testimonial.
Tal vez lo que mejor pueda definir el principio cristiano con el que Leñero escribió y vivió sea la verdad –la verdad que dice Jn, 8-32, nos hace libres–. Ella no se basaba, para él, en la interpretación –toda interpretación termina por volverse absoluta y velar la profundidad de la verdad–, sino en la descripción de un suceso. Por ello, de entre todos los Evangelios, Leñero prefería el de Marcos (“Lo prefiero sobre tu Evangelio de Juan –me dijo una vez en que discutíamos nuestras preferencias–. Juan es demasiado teológico y poético; en él hay demasiada interpretación. En cambio Marcos es el reportero. Muestra simplemente los hechos”). De allí su penetración, su claridad, su atención en el acto de narrar y en la estructura de sus reportajes y narraciones. Leñero no interpretaba, narraba acontecimientos y al hacerlo buscaba, como Marcos, que el misterio se mostrara en los hechos mismos. Cualquier interpretación corría el riesgo de reducirlos a un único sentido o extraviarlo –era el reproche a mi amor por el Evangelio de Juan– en las múltiples resonancias de la poesía. La función del escritor era, para Leñero, la de ser testigo de la verdad, “un ser –me decía– que cuenta algo, alguien que narra un acontecimiento; siempre olvidamos que el Jesús de los Evangelios no era un doctrinario, sino un narrador, alguien que contaba historias”.
Esta idea, que nunca dejó de ejercer tanto en sus reportaje como en su narrativa, lo trabajaba en relación con los Evangelios. ¿Cómo –se preguntaba a veces– habría sido en realidad Jesús; cómo, más acá de toda la interpretación teológica y doctrinal que está ya esbozada en los propios Evangelios, lo habrían escuchado y visto sus contemporáneos?
Las parábolas, que están recogidas en ellos, le parecían lo más auténtico de su prédica. Sin embargo, basándose en Schillebeeckx, Karl Rahner y Hans Küng, sus teólogos preferidos, suponía que también ellas estaban contaminadas por la interpretación que los propios evangelistas ponen en boca de Jesús cuando se las explica a sus discípulos.
Para resolver el enigma, una día tomó todas las parábolas y despojándolas de las interpretaciones contenidas en ellas, las publicó bajo el título de Parábolas: el arte narrativo de Jesús de Nazaret.
Descontextualizadas del cuerpo doctrinal de los Evangelios, las parábolas aparecen allí como lo que probablemente fueron: relatos que dislocan la interpretación unívoca del poder y, suscitando el asombro, nos abren a la profundidad de la verdad y su misterio.
No conozco en toda la literatura católica, incluso en la de sus más altos exponentes –pienso en Georges Bernanos o en Graham Greene que, al igual que Leñero, fue un gran novelista y un gran periodista–, a alguien que hubiese concebido la enseñanza del Evangelio desde la perspectiva de la verdad de los hechos.
Hoy, en que la barbarie, la mentira política, el encubrimiento de la realidad y la violencia han llevado al país a uno de sus periodos más espantosos, me pregunto ¿cómo Leñero habría narrado esos hechos? ¿Cómo desde su pluma de reportero y novelista nos habría enfrentado con la verdad? ¿Cómo en la oscuridad más oscura podría revelarnos la luz?
No lo sé. Hacia el final de su vida, Leñero había dejado de ocuparse de ello. Le intrigaba el misterio de la muerte que, intuía, estaba muy cerca para él. Había escrito a partir de su fe una larga y profunda obra basada en la narración de hechos y pensaba que, llegado al final del camino, ya poco tenía que decir al respecto. Dejaba el acontecer del mundo en manos de un Dios que creía, junto con Teilhard de Chardin, había orientado la creación hacia Cristo y que, pese a los extravíos de la humanidad, terminaría por recogerla en él y rehacerla. Pero le intrigaba la muerte. No el hecho de la muerte –la narró muchas veces– sino el de la resurrección que, en su fe, la acompañaba.
Un año antes del asesinato de mi hijo Juan Francisco, a petición suya, nos reuníamos una vez por semana con Julio Scherer y el padre Maza, a hablar sobre el tema. Recuerdo la exasperación que a Leñero le producía el agnosticismo de don Julio que, aún cuando su avanzada edad anunciaba su muerte –morirían el mismo año, un año después que el padre Maza– ni afirmaba ni negaba la resurrección. Era un tema que enfrentaría cuando llegara. Contra la muerte y su misterio, don Julio hablaba de la vida de aquí y de ahora: “De lo que hay después de ella no se puede hablar, Vicente”.
Leñero, en cambio, quería sondearla, prepararse para enfrentarla de cara a la resurrección. Los datos que nos da el Evangelio sobre la resurrección de Cristo no le bastaban. Supongo que, contaminados para él de interpretaciones, no le permitían saber nada más que el hecho de la tumba vacía, único dato que, quizás, era conforme a los hechos. El reportero, el narrador de ellos quería saber más. Pero ese asunto no estaba en el orden de los hechos –fuera de lo que dice el Evangelio no hay testigos de la resurrección que la Buena Nueva anuncia para todos–. Leñero dio entonces un salto hacia un sitio que durante mucho tiempo rechazó por su expresión poética: la mística, pero que estaba en absoluta consonancia con su fidelidad a la verdad. Un libro del monje benedictino Willigis Jäger, cercano al budismo zen y leído al lado de Estela Franco, fue su puerta de entrada: La ola es el mar. “Lo que soy –dice Jäger– en lo más íntimo es algo que seguirá cuando mi cuerpo físico haya muerto. Y no soy el único que está bailando, sino que bailan conmigo muchas personas, que tienen la misma importancia que yo” en el mar. En ese momento, supongo, Leñero entendió que la ola que él fue en el mundo y desde la que dio testimonio de la verdad, era el mismo mar en el que vivió y que lo aguardaba cuando su ola rompiera en el acantilado de la muerte.
Ese Leñero con el que conversaba, con el que discutía, con el que nunca se estaba en paz, porque con él se trataba del acontecimiento de la verdad, me hace falta en estos tiempos, donde ella se ha oscurecido y reinan la barbarie y el crimen.
Pero recordarlo y releerlo me hace sentir que la ola que soy –esa verdad que cada ser humano es y de la que Leñero dio testimonio en sus reportajes y novelas– es el mismo mar que nos contiene, a pesar de la noche y de la muerte.